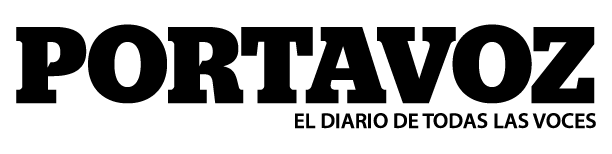Manuel Velázquez
Descolonizar la gestión cultural implica cuestionar referencias eurocentristas como “La Atenas veracruzana”. Por qué no decir: “La Machupichu veracruzana” o “La Tenochtitlán veracruzana.” El helenocentrismo ignora la riqueza de otras civilizaciones. La verdadera historia del arte y la cultura se extiende más allá de Grecia y Europa, abarcando las civilizaciones que llamamos Mesoamericanas, los incas, Egipto, Mesopotamia, India y China. Es tiempo de adoptar un enfoque dialógico e intercivilizatorio, transmoderno y poscapitalista. ¿Cómo cambiar nuestra perspectiva para valorar la diversidad cultural global?
La referencia a Grecia para hacer correlación con lo artístico o cultural es una práctica común. Los promocionales con esculturas griegas para referir a festivales de arte abundan por la creencia que el origen de la civilización y el arte es griego, aunque sabemos que es egipcia, y además africana. La política, la religión, la educación, el arte y la filosofía mundial no se circunscriben geográfica e históricamente a Oriente y Europa. El filósofo africano Eugenio Nkogo (2001) en su libro Síntesis sistemática de la filosofía africana, cuestiona de forma radical que el origen de la filosofía resida en Grecia. En cambio, plantea, desde el “modelo antiguo de la historia”, que la filosofía, la religión y la ciencia griega (helenocéntrica) tienen sus raíces en África.
Descolonizar la gestión cultural implica cuestionar y transformar las estructuras y narrativas que han dominado el ámbito cultural durante siglos. Esto significa valorar y promover la diversidad cultural, reconociendo la riqueza de las voces y perspectivas locales.
La descolonización cultural requiere escuchar y amplificar las historias y saberes comunitarios, apoyando iniciativas que surgen desde la base y no solo desde la institucionalidad.
Se trata de construir una gestión cultural más justa y equitativa, donde todas las voces tengan espacio para expresarse y contribuir al patrimonio cultural colectivo.
Este proceso exige reflexionar críticamente sobre el poder y la representación en la cultura, promoviendo la inclusión y la participación de todas las comunidades.
Inicialmente, la descolonización se refería al proceso que las antiguas colonias experimentaron para liberarse de la supremacía colonial. Hoy en día, el término se ha convertido en mucho más que eso: una llamada filosófica, moral, social, espiritual y también activista que señala el hecho de que todavía estamos sujetos a la ideología del colonialismo.
Descolonizar es cuestionar nuestras instituciones: ¿cómo y por qué se da prioridad y autoridad a algunas formas de conocimiento sobre otras? ¿Cómo organizamos y categorizamos el conocimiento? ¿Quién determina los criterios de selección y calidad de las propuestas artísticas? ¿Quién decide lo que se presenta y se representa? ¿Cómo contribuimos a una renovación del canon con historias y marcos de referencia que han sido sistemáticamente borrados de él?
La descolonización aborda conversaciones y reflexiones difíciles sobre el significado de las instituciones culturales y a quiénes estas deben servir. Se refiere a establecer un diálogo abierto y verdadero con todos los miembros de las comunidades y la sociedad, se refiere a compartir el poder y la autoridad.
La descolonización busca instituciones culturales que se conviertan en comunidades de aprendizaje. Buscadesarrollar múltiples perspectivas que muestren los diferentes contextos que determinan la forma en que observamos las propuestas artísticas. Trata sobre cómo las comunidades y otras partes interesadas pueden colaborar para hacer frente a las injusticias históricas y a las desigualdades actuales, y promover prácticas de gestión cultural descolonial.