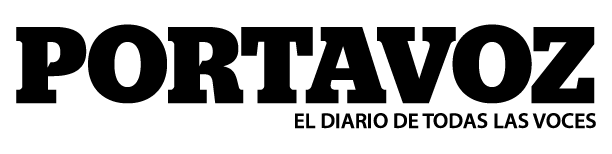José Luis Castillejos
Van como en un sueño.
Llevan los párpados sucios de polvo, los pies llenos de lodo y la memoria demasiado vacía para su edad. Son niños que no recuerdan haber tenido cama propia, ni saber a qué sabe un cumpleaños.
Duermen en las banquetas de Tapachula, en los portales de Ciudad Juárez, en las sombras húmedas del Darién, o en las estaciones de tren que han dejado de tener nombre.
A veces, alguien les pregunta de dónde vienen. “De lejos”, responden.
Lejos es Honduras, lejos es Haití, lejos es Venezuela o el Congo. Pero también es el recuerdo de una abuela que hacía arepas o una madre que se quedó vendiendo jugos en un mercado.
Lejos es un perro con nombre que se quedó al otro lado del mundo.
Los más pequeños van tomados de la mano de sus hermanas mayores. Ellas son niñas que ya aprendieron a mirar con recelo a los hombres que les ofrecen ayuda, comida, una bolsa de galletas. Niñas que ya no juegan, que han dejado de decir su nombre completo porque descubrieron que eso puede ser una trampa.
En el camino aprendieron a contar mentiras necesarias: que tienen 16 aunque tengan 12, que su madre vendrá, aunque esté muerta.
Los niños migrantes no hacen ruido.
Aprendieron que el silencio es escudo.
Hablan bajito, apenas un murmullo, como si alzar la voz los hiciera visibles para quienes les temen.
Hay quienes cruzan fronteras escondidos en doble fondo de tráileres, quienes caminan días enteros sin beber agua.
Otros han sido devueltos cuatro veces, como pelotas de ping-pong en el patio cruel de las políticas migratorias.
Y, sin embargo, sonríen.
Sonríen cuando ven una pelota, un lápiz de colores, un vaso de horchata.
Sonríen cuando alguien los llama por su nombre, cuando una maestra de albergue les enseña a escribir la palabra “mamá” o “árbol” o “yo”.
Hay niños que se emocionan con una hoja en blanco porque nunca han tenido una.
Los albergues son estaciones de pausa, no de descanso.
Algunos tienen colchonetas; otros apenas una lona sobre tierra húmeda.
Allí se aprende a compartir, a desconfiar, a esperar.
Hay médicos sin fronteras que curan los pies reventados.
Psicólogos que escuchan historias que no caben en los manuales.
Voluntarios que reparten esperanza sin que se les acabe el alma.
Pero no alcanza. No hay suficientes brazos, ni camas, ni leche en polvo. No hay suficientes países dispuestos a mirarlos como niños.
A muchos se les niega la infancia por no tener pasaporte, por haber nacido en el país equivocado, en la hora equivocada.
Son apátridas desde la cuna.
Algunos pierden el nombre en la ruta.
Se convierten en un número más en el sistema.
“Menor no acompañado”, les llaman.
Como si eso fuera una categoría lógica y no una herida abierta.
Los gobiernos se lanzan la responsabilidad unos a otros como si se tratara de un saco de arroz en mal estado.
Hay niños que han visto cuerpos flotando en el río Bravo.
Que han dormido entre ratas.
Que han sido testigos de violaciones, de asaltos, de abusos.
Y, aun así, conservan una pequeña llama.
Porque un niño, incluso en los bordes del mundo, guarda el deseo de ser abrazado.
En medio del caos, hay escuelas móviles, libros donados, pizarras improvisadas.
Allí, con un gis gastado, escriben: “Yo quiero ser doctor”, “Yo quiero ser ingeniera”, “Yo quiero regresar”.
Porque en el fondo no quieren quedarse en Estados Unidos ni en México ni en Panamá.
Quieren regresar a un país que ya no existe.
Esta es la historia de millones.
De niños que no saldrán en los titulares del día. Que no votan, que no alzan la voz, que no cuentan en las estadísticas de productividad.
Pero que están aquí. Y caminan, cada noche, como si fueran sonámbulos de la Historia.
Porque lo son.
Niños que caminan dormidos, esperando despertar algún día en un lugar que les diga:
“Tú, pequeño, tienes derecho a estar aquí. Sin miedo. Sin papeles. Sin pedir perdón”.