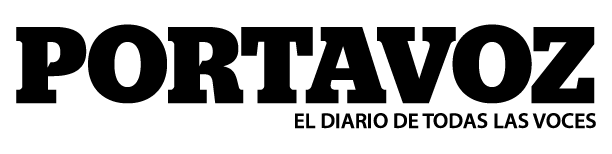Sarelly Martínez Mendoza
El arte del engaño (UJAT, 2023), de Álvaro Ruiz Abreu, no es solo cine, no son solo los ojos de Miroslava Stern, la voz de Pedro Infante, las caderas de Ana Bertha Lepe, las piernas de Ninón Sevilla, los pechos de Marga López, la boca sensual de Meche Barba o el cuerpazo de Ana Luisa Peluffo. No es el desfile de actores, actrices y directores del cine de la época de oro. Es la vida risueña de ese pueblo de El Porvenir recreada en los ojos Arturo.
El título podría haber sido El arte de los engaños o Los engaños del arte, porque en esta novela autobiográfica hay doble y triple engaño.
¿En dónde está el engaño? ¿En las películas? ¿En la vida de aquel vendedor ambulante que llegaba al pueblo con cartas, periódicos, revistas, mercaderías y artimañas capaces de engatusar a la mujer más bella de ese pueblo perdido en el sol salitroso del trópico?
La historia de El Porvenir comienza con la llegada del cine. Antes, el pueblo no existía, solo se quemaba con sus pescadores y sus campiranos. Todo empieza cuando don Matías vende un cinematógrafo al padre del protagonista: “llévate estos dos proyectores a tu pueblo, a lo mejor haces el negocio del siglo” (p. 24).
Se alza entonces el cine, como un Cinema Paradiso, en donde una sábana blanquísima de hotel se convierte en la sábana mágica del cine Victoria sobre la que se proyecta el mundo de las ilusiones, la mirada crédula de la gente, porque la gente creía, cuenta Arturo, que en la sábana se escondían Pedro Infante y la Chorreada, y ciudades, montañas, mariachis, haciendas y mujeres bellas y blanquísimas que esperaban su turno para salir a escena.
Con el cine, El Porvenir empieza a vivir otros tiempos, los tiempos de la comunidad de sentimientos, de la adopción y la admiración, adopta a Pedro Infante y su música, a sus mujeres y sus canciones. Pedro es el compadre, el hermano, el acompañante en las serenatas. Infante es el confidente, el hijo amado, el mejor amigo y enamorado.
La desgracia no viene sola sino acompañada de más desdicha. Es 1957, es el año de las revoluciones interiores, de los desastres. En 1957 un sismo derrumba al Ángel en el Distrito Federal; ese año, para desgracia de México y de El Porvenir se mata en su avión Pedro Infante. Ese año de más desgracias, es derrotado Raúl Ratón Macías, el ídolo del México en el boxeo. El autor resume ese 1957 como un año muy aciago, “un año muy jodido” (p. 185), dice.
La muerte de Pedro Infante hace que los relojes caminen al revés, se aceleren, marquen siglos, en la peor calamidad: “El pueblo se vino abajo con todo y su espíritu marino de primavera y su laguna imponente” (p. 119); sus pescadores se emborracharon y dieron serenatas durante días. Nadie salió al mar. El duelo estaba en el pecho de cada hombre, de cada mujer y solo se apaciguaba con lágrimas y canciones y trago.
De Infante habían aprendido la honestidad, la paciencia, la solidaridad. De Pedro a ser parranderos y galanes. La gente cantaba sus canciones, dice Arturo, como si declamara poemas.
Del cine se aprendía hasta los apodos; había en el Porvenir una Chorreada, una estrella de cine como la Maicena, había también un Jaibo, como en Los olvidados, solo que este era un “jaibo, jijueputa” (p. 161). Y se ponía furioso cuando le gritaban, “ey tú Jaibo…”. A una mujer, bien dotada de senos y caderas, la gente le puso La mujer del puerto; al vendedor de paletas, Chucho el Roto; al carpintero, Pepe el Toro; al peluquero, el Chicote; a un joven bailador, El Resortes. El Porvenir tenía hasta su Sara García y su Miguel Inclán, pero ninguna como La Maicena, que debió haber figurado en la filmografía nacional. La Maicena, caminaba por la única calle del pueblo con una blusa más pequeña que sus senos espigados, y una falda cortísima, mientras los hombres delrincón tropical la desnudaban con la mirada.
En el arte del engaño estamos ante una novela autobiográfica que reúne de todo: ensayo, investigación histórica, periodismo, ficción, hasta el punto de vista de varios conocedores del cine. Todo está permitido en este personalísimo libro de Álvaro Ruiz Abreu, quien es un gran ensayista, novelista y biógrafo fundamental. Ahí están sus trabajos de referencia sobre José Revueltas, José Carlos Becerra y Carlos Pellicer Cámara, los dos últimos, poetas del trópico.
Otro de los varios libros que está en El arte del engaño es un estudio sociológico de la comunidad de sentimientos, de la estructura de sentimientos de la que habla Raymond Williams.
Benedict Anderson, en La comunidad imaginada, dice que los libros y sobre todo los periódicos, crearon naciones. La imprenta hizo posible unir a la gente en una misma bandera y en un solo sentimiento. Aquí, sin duda, fue el cine, fue la radio y después la televisión, con que aprendimos a ser mexicanos, a crear esta comunidad de identificación que es México.
A través del cine, El Porvenir se instaló en la comunidad imaginada del México posrevolucionario, del México de charros, de música ranchera, de mariachis y tequilas. El cine, dice Arturo, “domestica a la gente” y se abre la ventana del mundo para conocer otras ciudades, escuchar otras voces y rodearse de estrellas:
“El cine fue nuestra escuela, para mis hermanos y amigos de generación, en la que sucedían cosas más interesantes que en la que estudiábamos la primaria: una triste escuela rural, de profesores de medio pelo que no sabían que existía Tijuana o Los Ángeles, ni que en los años 50 Alfonso Reyes era el centro de las letras mexicanas. Sospecho que venían como castigados a este lugar” (p. 160).
Este es un libro realmente extraordinario, una novela autobiográfica, a ratos delirante, pero siempre brillante en las artes del engaño porque eso es a fin de cuentas el mundo de la creación.
Después de la época del cine de oro, llegó el cine de rumberas, de ficheras, llegó Ana Luisa Peluffo, y su cinturita de chicatana; “tronco de mujer”, decía el presidente municipal; una mujer bajada del cielo. “De acuerdo, de acuerdo”, decía el Dr. Prévost, “pero muy puta” (p. 127). Hablaba, por supuesto, de Silvia, la protagonista de La fuerza del deseo, no de la verdadera Ana Luisa Peluffo, que ha sido una santa en su vida privada, más ahora en que anda acercándose a los 100 años, pero en el arte del engaño, las personas tienen a confundir fantasía y realidad.
El cine Victoria va atravesando etapas, de ser aquel viejo bodegón a donde asistieron 12 personas en su primera función, se transforma en catedral del espectáculo, con venta de palomitas y refrescos, y después, ya en la mera modernidad, con el consumo de hotdogs, gansitos Marinelas y Fanta con donas Bimbo.
Al final, en 1991, con la llegada de las videocaseteras, el cine Victoria se acabó, simple y llanamente, lo dice el autor con galanura y estilo, “se lo llevó la chingada” (p. 174).