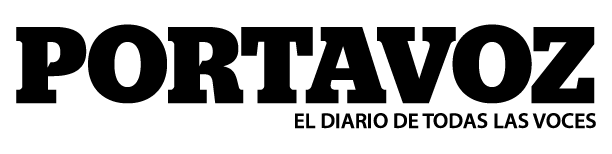José Luis Castillejos
En los márgenes del país, donde termina el asfalto y comienza la tierra agreste, México sigue latiendo con fuerza propia. Ahí, donde las rutas del ferrocarril se confunden con los surcos del campo, las comunidades sostienen su existencia entre la esperanza y la adversidad. No aparecen en los discursos oficiales ni en las cifras que encabezan los informes, pero ahí están: sembrando maíz, cuidando ganado, resistiendo la violencia y conservando la lengua que les heredaron los abuelos.
México sobresale por su diversidad, no solo biológica o lingüística, sino por la capacidad de su gente para enfrentar lo cotidiano con dignidad. En las costas golpeadas por huracanes, en las sierras donde los caminos se deshacen con la lluvia, en los barrios donde la música se convierte en escudo, los mexicanos construyen día a día un país que rara vez ocupa titulares, pero que sostiene el alma colectiva.
La migración ha sido otro de los rostros constantes. Familias enteras cruzan estados, ríos y fronteras buscando una oportunidad, mientras otras regresan a su tierra con la memoria tatuada. El país entero es un territorio en tránsito, donde las historias conviven con las ausencias, y la nostalgia convive con la esperanza.
México también sobresale por su resistencia cultural. A pesar de los embates del mercado global, la comida se sigue cocinando con leña y maíz nativo; los textiles se tejen con manos sabias; las festividades siguen convocando al pueblo a danzar, a recordar y a celebrar. Frente al ruido digital y las imposiciones comerciales, persiste un México que canta en tsotsil, reza en náhuatl y cuenta historias en mixe.
La violencia ha querido doblegarlo, pero no lo ha vencido. Las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, los periodistas que informan desde el riesgo, los defensores de la tierra que protegen los ríos y montañas, todos componen el rostro más valiente del país.
Ese México silencioso, profundo y vital, es el que mantiene encendida la llama de lo posible. No necesita ser idealizado ni romantizado. Basta con reconocer que, en su andar cotidiano —terco, luminoso, imperfecto— reside lo más sobresaliente de esta nación: su capacidad de persistir, aun en los bordes más remotos de la esperanza.