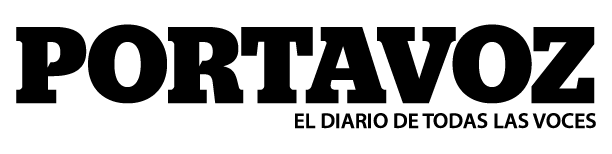José Luis Castillejos
En las banquetas de cualquier ciudad, los adolescentes caminan mirando el teléfono. No se detienen a ver el cielo, no se rozan con la realidad. Viven —o sobreviven— en un espacio paralelo: el de las pantallas, donde todo es inmediato, pero también fugaz. En ese universo de scroll infinito, se han redefinido los vínculos, las certezas, los afectos y, con ellos, la salud emocional de una generación que parece cada vez más sola.
Lo que antes se resolvía con una plática en el patio o con una carta doblada en cuatro, hoy se canaliza en emojis, reacciones y mensajes que desaparecen a las 24 horas. La tecnología ha facilitado el contacto, pero ha disuelto la profundidad. Las amistades se cuentan por seguidores, los abrazos por stickers y los “te quiero” por corazones virtuales. El mundo digital no solo ha invadido nuestras rutinas, ha desplazado el encuentro cara a cara, la conversación sin filtros, la pausa reflexiva.
Pero no son solo los jóvenes. Los adultos, los mayores, los padres y madres también han sido arrastrados por esta corriente de algoritmos que premian la rapidez, la viralidad y el juicio instantáneo. En los hogares se escucha más el sonido de una notificación que el de una risa compartida. Las comidas se celebran con fotos, no con diálogos. En los espacios públicos, los extraños no se miran, se evitan.
La pandemia relativamente reciente profundizó este abismo. Aislados por una amenaza invisible, millones encontraron refugio en las redes. Fue un mecanismo de supervivencia, sí, pero también el inicio de una normalidad donde el otro dejó de ser presencia para convertirse en imagen. Desde entonces, muchos no han vuelto del todo. A pesar de que se abrieron las calles, los teatros y los parques, hay quienes siguen confinados en la cápsula de su dispositivo. Y no por miedo al virus, sino por hábito.
Esta nueva condición humana exige que repensemos nuestra forma de habitar el mundo. No se trata de demonizar la tecnología, sino de recordar que su función era acercarnos, no reemplazarnos. Que el algoritmo no puede sustituir la empatía, ni la conexión de fibra óptica compararse con el calor de una conversación honesta.
La salud mental está pagando la factura. Aumentan los casos de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y adicciones entre adolescentes, pero también entre adultos. Hay cifras alarmantes, pero más alarmante aún es la indiferencia con la que convivimos con ellas. Como si fueran parte inevitable del costo del progreso. Como si no pudiéramos hacer algo.
Sí podemos. Podemos mirar más a los ojos. Preguntar cómo está alguien sin esperar solo un “bien” automático. Podemos hacer comunidad, escuchar sin prisa, volver a escribir a mano, cocinar juntos, leer en voz alta, compartir el silencio. Podemos enseñar a nuestros hijos que la vida no ocurre en un perfil, sino en los gestos, en la risa que no se graba, en los momentos que no se postean.
La urgencia social no está solo en la pobreza o la inseguridad. Está también en esa epidemia silenciosa de soledad y desconexión emocional. En el miedo a hablar de lo que duele. En la incapacidad de ser vulnerables. En la renuncia a tocar y ser tocados.
Estamos a tiempo de desactivar el piloto automático. De rehumanizar nuestra convivencia. De levantar la vista. Porque quizás, en ese acto mínimo, esté la esperanza de un mundo más verdadero.