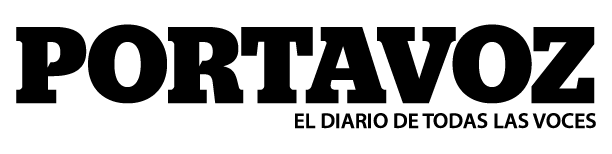Resisten al olvido desde una comunidad fundada en medio del desarraigo. El Congreso de Chiapas tiene en sus manos cerrar una deuda histórica
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En una comunidad que nació del desarraigo, la lengua sigue siendo el ancla. La Gloria, un poblado fundado hace cuatro décadas en La Trinitaria por desplazados guatemaltecos, está cerca de ver reconocido de manera oficial el idioma maya akateko como parte del mosaico lingüístico de Chiapas. Con cerca de cinco mil habitantes, esta comunidad ha mantenido viva su lengua a pesar del exilio, la marginación y el paso del tiempo.
La agente municipal y enfermera de profesión, Eulalia Tomás, representó el rostro de esa resistencia lingüística. Aunque nacida en suelo mexicano, se reconoce también chapina, y no ve contradicción en ello. Para ella, hablar akateko no es solo una cuestión identitaria, sino un acto político: “No hemos perdido nuestra cultura, hasta el momento”. Esa convicción ha sido clave para que el akateko esté hoy a punto de ser reconocido como la treceava lengua originaria en Chiapas.
Pero el camino no ha sido lineal. La comunidad ha enfrentado obstáculos burocráticos que han retrasado el decreto, pese a que ya se firmó un acuerdo y se han entregado los documentos correspondientes. Años de insistencia han transformado una demanda cultural en una propuesta legislativa. Esta semana, representantes de La Gloria viajarán una vez más a Tuxtla Gutiérrez con la esperanza de que el Congreso concrete lo que han prometido.
El reconocimiento no es solo simbólico. Significa acceso a derechos, educación bilingüe, servicios de salud idóneos y la posibilidad de que dos hablantes no tengan que traducirse para existir. En un estado que presume su diversidad, sumar al akateko es también corregir una omisión histórica: incluir a quienes, aunque llegaron por la fuerza, también son parte de Chiapas.
En La Gloria, la memoria de su origen está tan viva como su lengua. Recuerdan que un 30 de abril, el Ejército guatemalteco asesinó a seis personas, entre ellas una mujer embarazada y un niño, en territorio mexicano. Desde esa herida, nació la comunidad. Hoy, a 40 años, no solo se preparan para celebrar con marimba su fundación, sino para exigir que su idioma deje de ser invisible y se escuche con la misma legitimidad que el tsotsil o el tojolabal.