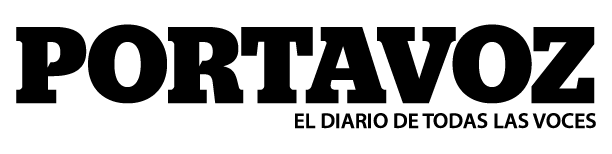José Luis Castillejos
En una casa con patios de sombra y voces que se escapan por las rendijas, nació una mujer que escuchaba más de lo que hablaba. Rosario Castellanos caminó los días con una melancolía discreta, como si su destino estuviera siempre dos pasos adelante, en los silencios que deja una madre muerta demasiado pronto, en la complicidad del viento que baja de Los Altos de Chiapas.
Nombrar el mundo le dolía, como a quien debe inventar una lengua para no traicionarse. Aprendió a leer cuando nadie la miraba y se refugió en los libros como quien se esconde para sobrevivir.
Desde ahí escribió. No con furia, sino con una ternura que muerde. Sus libros no se leen con los ojos, sino con la piel. Duelen. Incomodan. A veces curan. En ellos habitan niñas que no entienden lo que oyen, mujeres que sangran sin ser vistas, indígenas cuyas lenguas los poderosos se niegan a oír. No hay redención fácil en su obra: hay grietas. Por ellas uno se asoma al país profundo, ese que se prefiere ignorar.
Cuando escribió Balún Canán, no contaba una historia: abría una herida. Están ahí su niñez, su rabia, su miedo a ser y no ser. Todo arde.
Nunca fue una escritora complaciente. No ondeó banderas. Su feminismo era una pregunta que incomodaba: en la casa, la universidad, la política. Fue mujer antes de que eso se pudiera decir sin consecuencias.
Murió pronto, como quienes cargan demasiado. Pero dejó huellas, no en la tierra sino en la mirada: después de leerla, se ve distinto a una niña callada, a una sirvienta indígena, a una mujer sola.
No hablaba fuerte. No lo necesitaba. Su voz era de pausas largas, midiendo el abismo entre el mundo y ella. En su rostro vivía una tristeza antigua que no venía del desamor, sino de haber entendido que nacer mujer en México —y en Chiapas— era empezar con la mitad de los derechos y el doble de silencios.
Escribir fue su forma de respirar. No para adornar, sino para desgarrar con elegancia. Cada poema era un hilo que sostenía el alma, aunque temblara. No buscaba fama. Buscaba decir lo que no se decía. Supo que desde el margen se podía construir una orilla firme y gritar sin levantar la voz.
En sus textos, las mujeres no eran musas ni víctimas, sino seres que piensan, dudan, desean. Los indígenas no eran decorado: eran vida, justicia, dignidad. En sus ensayos, la inteligencia no pedía permiso.
Fue madre. Fue diplomática. Pero ante todo, fue una mujer que escribió desde la herida, sin buscar gloria ni compasión. Una mujer sola entre multitudes, que escribió como si miles la esperaran.
No hay monumento que la contenga. Su verdadero templo está en la conciencia de quien, tras leerla, ya no puede mirar el mundo sin preguntarse: ¿y si todo esto pudiera cambiar?
Eso era Rosario: la sospecha de que sí. Que sí podíamos. Que sí merecíamos. Que sí valíamos.
Y esa sospecha, aún hoy, arde.