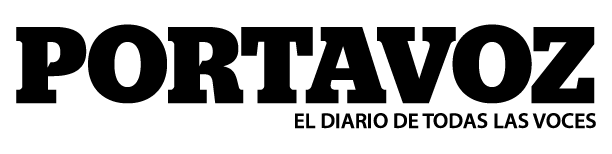Ana Laura Romero Basurto
Hay heridas que no cierran, no porque el tiempo no haya pasado, sino porque la injusticia nunca se detuvo. La tragedia del pueblo palestino no es un conflicto lejano, ni un asunto meramente diplomático; es un espejo que interpela a la conciencia colectiva de la humanidad. Es el retrato continuo de un pueblo que resiste, que sufre y que espera justicia en un mundo que, a menudo, le da la espalda.
El origen de este drama tiene raíces profundas. Desde que en 1948 se proclamó el Estado de Israel y cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares —en lo que el mundo árabe recuerda como la Nakba, la “catástrofe”—, se abrió un capítulo que nunca se ha cerrado. Lo que para unos fue la materialización de un sueño histórico, para otros se convirtió en el inicio de un despojo sistemático.
Décadas después, Gaza sigue bajo un bloqueo asfixiante, Cisjordania fragmentada por asentamientos y muros, y millones de palestinos sobreviven entre ruinas, campamentos de refugiados y promesas incumplidas. El derecho internacional ha hablado claro: los territorios ocupados deben cesar, los asentamientos son ilegales, y el pueblo palestino tiene derecho a su autodeterminación. ¿Pero cuántas veces más tendrán que repetirlo las Naciones Unidas para que el mundo actúe?
Hace unos días, en una sesión del Consejo de Seguridad, Riyad Mansour, embajador de Palestina ante la ONU, no pudo contener el llanto al describir la situación “insoportable” en Gaza. Su llanto no fue debilidad; fue dignidad rota. Fue la voz de los niños enterrados bajo escombros, de las madres que no tienen qué dar de comer, de los padres que ya no pueden proteger a sus familias. Fue la humanidad, por un momento, quebrándose ante su propio reflejo.
Su voz quebrada no fue solo una denuncia diplomática. Fue el eco de una humanidad herida, un grito de auxilio que traspasa idiomas, credos y fronteras. Fue también un recordatorio incómodo y necesario de lo que significa sentir con el otro, sufrir con el otro, ser verdaderamente humano.
Ese sufrimiento no puede resultarnos ajeno. No podemos —ni debemos— ignorarlo. Cada instante en que permanecemos indiferentes ante el dolor de otros pueblos, debilitamos los cimientos de nuestra propia dignidad. Cada segundo en que normalizamos la tragedia y justificamos la crueldad, perdemos parte de lo que nos hace humanos.
Porque antes que ciudadanos de una nación, somos integrantes de una sola y misma familia: la humanidad. Más allá del color de piel, la nacionalidad o la religión, compartimos una sola esencia moral. El dolor de uno es, irremediablemente, el dolor de todos.
Y si olvidamos eso —si dejamos de sentir con quienes sufren— entonces habremos renunciado a lo más valioso que poseemos: nuestra humanidad.
No es necesario tomar partido entre pueblos para defender la justicia. El pueblo judío merece vivir en paz, sin amenazas. Pero también el pueblo palestino merece vivir, punto. No hay equilibrio moral posible cuando uno tiene el poder militar, el apoyo geopolítico y el control territorial, y el otro solo tiene su dignidad y sus muertos.
Cada vez que la comunidad internacional calla, cada vez que se minimiza el sufrimiento de millones, se perpetúa el abuso. La historia juzgará nuestra indiferencia. Y no lo hará por lo que hicimos, sino por lo que no fuimos capaces de hacer.
Hoy más que nunca, el mundo necesita alzar la voz. No como espectadores, sino como seres humanos. Porque, como dijo Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto:
“Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la vida no es la muerte, es la indiferencia”.