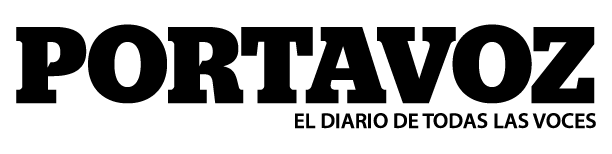José Luis Castillejos
A veces no tiene rostro, ni nombre fijo. Solo se le menciona con rabia contenida o en tono de burla: “ya llegó el Sancho”, murmuran en las esquinas, en las cantinas, en las mesas de dominó donde el mezcal se sirve como remedio y como castigo. En México, todos saben quién es el Sancho, aunque nadie lo haya visto. Y cuando lo ven, ya es demasiado tarde.
El Sancho no llega anunciándose. No golpea la puerta. Se cuela por la rendija del desencanto, por la grieta que dejó el marido ausente, por la rutina, por el tedio de los días que se parecen entre sí. No siempre es joven, ni siempre es guapo. A veces es el compadre, el amigo de la infancia, el mecánico del taller o el vecino que se ofrece a ayudar con las bolsas del mercado. Tiene el don de la palabra suave y el oído atento. Y, sobre todo, sabe esperar.
En las rancherías lo describen como ese sujeto con camisa entreabierta y mirada de zorro, que aparece justo cuando el hombre sale al campo. En los barrios populares, se le representa con sombrero ladeado y paso sigiloso, como quien conoce los tiempos de entrada y salida. En las ciudades, es más escurridizo, pero igual de efectivo: se disfraza de entrenador de zumba, de repartidor, de viejo amigo del colegio. Lo cierto es que el Sancho nunca llega por accidente.
La palabra —dicen algunos— podría venir de Sancho Panza, aunque el bueno de Cervantes jamás se habría imaginado que su leal escudero terminaría siendo emblema de la infidelidad mexicana. Pero en este país las palabras no siempre piden permiso para transformarse. Aquí, “sanchar” no es verbo oficial, pero sí real. Se conjuga en susurros, en gritos, en canciones de despecho y en refranes populares: “a todos nos llega nuestro Sancho”, se dice con resignación y algo de miedo.
En los pueblos, los rumores son flechas sin dueño. “La María ya tiene su Sancho”, comentan las comadres mientras tienden la ropa. “El Pedro anda como alma en pena, lo sanchó el cuñado”, se escucha en la fila de las tortillas. Y entonces el silencio se vuelve más denso en la casa del afectado. Porque no hay peor deshonra que ser Sancheado: no solo por la traición, sino por la mueca que esconden los vecinos, por el dedo que señala sin hablar.
Pero también está el otro lado. Porque el Sancho no siempre actúa solo. Llega porque alguien le abre la puerta, le ofrece café, le cuenta penas, le regala una risa. El Sancho no arrasa, se acomoda. No impone, se adapta. Es cómplice de una soledad compartida. No es héroe ni villano. Es, más bien, síntoma. Síntoma de una historia que dejó de escribirse en pareja.
En el fondo, el Sancho es un espejo torcido. Refleja las ausencias, las fracturas y los olvidos. Y aunque se le ridiculice o se le maldiga, cumple su papel en este teatro de pasiones humanas, donde nadie es completamente inocente y donde, a veces, el amor se pierde sin escándalo.
Por eso, cuando alguien dice “aguas con el Sancho”, no solo está alertando de un tercero. Está hablando de la fragilidad de los vínculos, de las promesas que se erosionan, del amor que pide a gritos no ser rutina. El Sancho es la metáfora incómoda de todo lo que puede fallar entre dos. Y como todo fantasma, se alimenta del olvido.
Tal vez por eso nunca se va del todo.