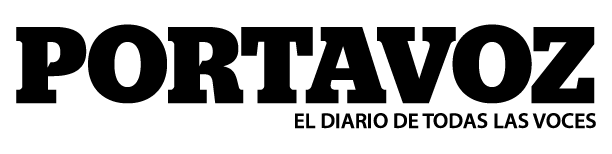José Luis Castillejos
No hay otra entrada posible a Tepito que no sea con el cuerpo en guardia y el alma alerta. La ciudad, allá afuera, es ruido administrado, tráfico y pretensión. Aquí, en cambio, la vida se desborda como agua que no cabe en las calles.
Desde que uno cruza el umbral invisible entre el Eje 1 y la primera hilera de puestos metálicos, el aire cambia. Huele a fritanga, a cables quemados, a cigarro barato y perfume dudoso. Un vapor denso sube desde el asfalto agrietado como si el barrio expulsara, cada día, su propio aliento. No es una bienvenida. Es una advertencia.
La primera voz que escuché fue la de una mujer de ojos pequeños que ofrecía cargadores, dulces, imágenes de San Judas y cigarros por unidad. En su mesa también vendía peines, pilas, biblias pequeñas y una pistola de plástico. Detrás de ella, un altar improvisado chispeaba con veladoras encendidas bajo una lona raída. “Aquí se vende de todo, menos miedo”, dijo, sin dejar de mirar al frente.
Tepito no solo es un barrio; es una palabra cargada. A veces usada como insulto. A veces como escudo. Los que aquí nacen lo llevan en la boca como otros llevan apellido o país. Se dicen “tepiteños” como quien se sabe parte de una estirpe. Tienen su acento, su código, su estética. Y, sobre todo, su propio relato. Uno que se escribe a golpes, a risas y con la tinta invisible del sobreviviente.
En un pasillo donde apenas cabe el cuerpo, vi a un muchacho acomodando réplicas de tenis con más cuidado que el joyero que prepara su vitrina. Lo hacía con guantes. Me dijo que un cliente famoso le pidió uno de esos pares. ¿Quién? “Un político”, soltó, y luego rio con sorna. Como si el detalle no importara. Aquí todos se disfrazan, incluso los que gobiernan.
Los rostros en Tepito son duros, pero no crueles. Tienen la expresión de quien sabe que no hay red bajo el trapecio. No hay banco que preste, ni policía que cuide, ni Estado que respalde. Hay, en cambio, madres que sostienen tres hijos, puestos que se montan antes del amanecer y miradas que reconocen en un segundo al forastero. Nadie se disfraza de lo que no es, pero todos actúan para mantenerse en pie.
Una anciana vendía libros viejos a cinco pesos. Todos estaban húmedos, doblados, subrayados por lectores anónimos. “Llévese este, está bonito. Es de amor y de cárcel”. No pregunté más. Ella acomodaba sus ejemplares como quien ordena una vida que se le ha desacomodado mil veces.
Un grupo de niños jugaba a los policías y ladrones, aunque todos preferían ser ladrones. Uno decía que su papá estaba en el reclusorio y que, cuando saliera, le iba a enseñar a vender bien. No sabía sumar, pero podía distinguir una réplica de iPhone con solo mirar la caja.
La música se mezcla con el caos. Una bocina escupe reggaetón, otra cumbia, otra un corrido. Todo a la vez. El resultado es una sinfonía delirante. Y encima de eso, los gritos: los de los que venden, los de los que regañan, los de los que se defienden. En este concierto nadie afina, pero todos tocan.
Tepito vive en estado de excepción. Lo ilegal se mezcla con lo legítimo. Lo falso con lo verdadero. Lo santo con lo profano. Aquí hay altares y armas. Hay oraciones y amenazas. Y en medio de todo eso, hay gente. Seres humanos que cada día reconstruyen la dignidad con lo poco que tienen.
No hay una sola historia de Tepito. Hay millones. Ninguna completa. Ninguna definitiva. Lo que sí hay es una energía que no cabe en ningún mapa. Es la energía de los que no piden permiso, ni perdón, ni tregua.
Antes de salir, una mujer me vendió una bolsa de plástico con una camiseta y una bendición. “Cuídate allá afuera”, me dijo. No me hablaba como forastero. Me hablaba como alguien que sabe que el verdadero peligro no está aquí, sino en la ciudad que lo rodea, que lo juzga, que lo necesita, pero que no lo entiende.
Y entonces supe que Tepito no es el fin de la ciudad. Es su corazón expuesto.