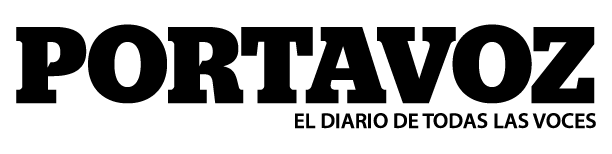José Luis Castillejos
A las 11 y cuarto de la mañana, el Colectivo 123 parece una caja de zapatos llena hasta el tope. Rueda lento, quejumbroso, por el asfalto caliente de Tuxtla Gutiérrez. El chofer —con la camisa desabotonada— va con una mano en el volante y la otra cobrando los pasajes: “¡Suba rápido, jefa, no hay cambio de a 200!”. Lleva dando vueltas al circuito y todavía el día comienza. En la cabina suena una cumbia con eco de bocina rota, mientras la gente sube con el rostro apretado por el sueño y el sol.
El asiento trasero —ese de cinco cuerpos y espaldas en conflicto— está ocupado por una señora que sostiene a su nieto dormido en el regazo. El niño suda con el calor interno como si hubiera corrido una maratón y la abuela le sopla con una hoja de cuaderno mal arrancada. Del lado de la ventanilla, una mujer de blusa de flores se escarba las narices sin pena. Lo hace con dedicación de arqueóloga y luego se limpia el dedo en la parte de atrás del asiento. El adolescente de al lado, con audífonos, ni se inmuta. Mira su pantalla como si el mundo no apestara a humanidad.
Los olores en el colectivo 123, al que se subió este cronista para escribir el texto, no se mezclan, se turnan. A ratos huele a sudor añejo, luego a fritanga y más tarde a perfume barato de coco. En un vaivén de curvas y topes, se va formando un olor espeso, denso, que uno lleva encima, aunque se baje tres colonias después.
El chofer, de nombre Joel (según otro colectivero que le grita), esquiva un taxi que se cruza sin aviso. “¡Mírelo, ese sí se cree que anda en helicóptero!”, dice, sin esperar respuesta. Más adelante se detiene un momento a comprar un tamal de chipilín en bolsita. Le da un bocado rápido, se limpia con un trapo viejo y sigue su ruta. Tiene que lidiar con pasajeros que no quieren pagar completo, con policías de tránsito que a veces piden “para el refresco” y con la presión del patrón que le marca a cada rato: “¿Ya vas por el puente colgante? ¿Cuántos pasajeros llevas?”.
En la puerta, una joven con mochila escolar cuelga de la barra metálica. Lleva el uniforme desaliñado y en la mirada un cansancio prematuro. Es estudiante de Enfermería y va repasando mentalmente un examen. Detrás de ella, un señor con sombrero va narrando, sin que nadie le pregunte, las virtudes medicinales del epazote. “A mí me quitó los parásitos y los corajes”, dice.
Cuando el colectivo se detiene en el crucero del puente en el cruce de la central, sube una mujer cargando dos bolsas del mandado, un niño y un gesto de fastidio. “¡Apúrense, que ya vamos tarde!”, le dice a nadie en particular. Busca dónde sentarse, pero el único lugar libre lo ocupa un muchacho dormido con la cabeza colgando. Ella lo sacude, él se acomoda apenas y ambos se sientan como pueden.
Así transcurre la vida en la ruta 123, entre empujones, prisa, música distorsionada y bocanadas de aire que apenas alcanzan. Cada viaje es una radiografía del país: la madre soltera, el estudiante apurado, el trabajador que se santigua al pasar frente a la iglesia. Cada quien con su historia a cuestas, apretados por el calor y la resignación.
Cuando el colectivo se detiene por fin en la base, Joel se baja con los pies hinchados y una torta de frijol que le espera envuelta en papel periódico. La jornada apenas va a la mitad. Afuera, el sol sigue cayendo como castigo y ya hay gente haciendo fila para abordar la siguiente vuelta. La vida, en Tuxtla, también va en colectivo.
Y la ruta 123 no para.