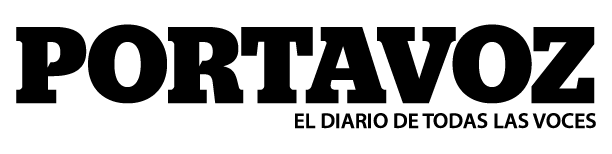José Luis Castillejos
Bajo el implacable Sol del Soconusco, Gopar trabajaba incansablemente en la milpa, a escasos kilómetros del mar. Quizás el sonido del viento no era otra cosa que el lejano murmullo de las olas que Gópar nunca veía, porque estaba atrapado entre los surcos de maíz y algodón.
Su único aliciente era una botella de aguardiente de caña “Venecia”, cuyo aroma penetrante lo acompañaba como un fiel compañero. Con cada sorbo, encontraba el alivio momentáneo de una existencia que parecía pesarle tanto como el calor que lo abrazaba día tras día.
Vivía en la parte baja de Tapachula, Chiapas, en una choza que parecía desgajarse bajo el peso del tiempo. Ubicada cerca de la comunidad El Veinte, la pequeña estructura era un espejo de su vida: rota, olvidada, pero todavía en pie. Construida con láminas de cartón y madera vieja, la choza respiraba soledad, rodeada de árboles que parecían sus únicos confidentes. Las vías del ferrocarril que unían Tapachula con Puerto Madero cruzaban cerca, como un recordatorio del progreso que lo había dejado atrás.
Su rutina era un ciclo sin fin de trabajo y borrachera. Al amanecer, el grito silencioso del Sol lo despertaba antes de que los gallos anunciaran el día. Se calzaba sus viejos huaraches, endurecidos por años de tierra y sudor, y se encaminaba a la milpa con su machete, que brillaba al reflejar los primeros rayos del Sol. Cada corte era preciso, fruto de años de experiencia, pero su mente divagaba, atrapada en recuerdos que lo perseguían como sombras. Su mirada, antes vivaz y llena de esperanza, ahora estaba vacía, perdida en un pasado que prefería no mencionar.
Usaba camisola verde militar desgastada por el viento. Su rostro cetrino llevaba las marcas de una vida difícil. Una cicatriz profunda, fruto de una pelea en la que un rival lo atacó con un machete, surcaba su mejilla izquierda. Aquella herida, ya cerrada, parecía sonreír irónicamente, como si se burlara de él cada vez que se miraba en un charco de agua turbia.
Aunque su dieta era austera, Gopar tenía sus placeres. Su plato favorito eran los huevos duros en salsa de tomate, que preparaba con esmero en un rústico fogón de barro hecho sobre la tierra. El aroma de las tortillas calentándose sobre las brasas lo hacía salivar, y ese momento breve, acompañado de su aguardiente, era casi un festín en su mundo precario.
“Agüelita, soy tu nieto”, decía con su voz ronca, mientras bebía un trago más de aguardiente. Cuando el efecto del alcohol comenzaba a hacerle sonreír, repetía otra de sus frases favoritas: “Ay, hojita verde”. Era su homenaje a la marihuana que fumaba bajo la sombra de un árbol, buscando alivio en el humo que se perdía entre las ramas. Para Gopar, cada bocanada era un respiro del peso de sus recuerdos: los años en el Ejército, la disciplina férrea que lo había formado,pero también destruido, y los fantasmas de camaradas perdidos que aún lo atormentaban.
Por las tardes, cuando el Sol caía y el cielo se teñía de naranja, Gopar solía sentarse junto a las vías del tren. Miraba cómo los vagones pasaban de largo, cargados de mercancías y destinos. El viento que levantaban le revolvía el cabello canoso y alborotado, y en esos momentos parecía encontrar un poco de paz. Tal vez soñaba con subirse a uno de esos trenes y dejar atrás la vida que lo había reducido a un hombre solitario, aferrado a su botella y a sus recuerdos.
Gopar no conocía las cervezas, pero el aguardiente era su religión. En su soledad, era un hombre que seguía caminando, siempre con su machete en mano, sus huaraches gastados y una chispa de humor sombrío que aún brotaba de su corazón cansado.
La vida lo había golpeado tanto, pero él, como su choza, seguía en pie, aunque fuera a duras penas.