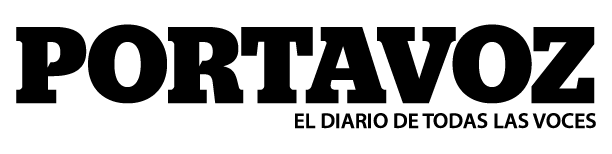José Luis Castillejos
En México, donde el sol perfuma las sierras y las lluvias despiertan los maizales, nacen cada día miles de niños que, al abrir los ojos al mundo, traen consigo la promesa intacta de la vida. Son ellos, los pequeños de manos inquietas y miradas inmensas, quienes deberían ser el centro de toda esperanza. Sin embargo, demasiadas veces, son ellos también los primeros en ser olvidados.
Más de 36 millones de niñas y niños pueblan el país, casi el 28 por ciento de la población total, según cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Una cifra que debería ser motivo de celebración, y no de preocupación. Porque en el México real, el que se escribe con polvo y ausencias, cerca de la mitad de los menores de seis años vive en pobreza. Y 3.7 millones de ellos cargan el yugo aún más brutal de la pobreza extrema.
A veces basta mirar un patio escolar para entenderlo: pupitres despintados, mochilas remendadas, zapatos que ya no resisten otra jornada. En esos patios, uno de cada 10niños entre tres y 17 años enfrenta rezago educativo, como revela el último balance de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). No es solo el hambre de pan lo que duele, sino también el hambre de saber, de crecer, de ser.
La educación, esa puerta luminosa que promete mundos nuevos, no siempre se abre. Tampoco se abren, a tiempo, las puertas de la salud: en 2022, el 42.3 por ciento de la niñez carecía de acceso a servicios médicos. Y en un país donde las enfermedades prevenibles aún siembran ausencias, donde el dolor se hereda de generación en generación, esa carencia suena como una campana de alarma que nadie debería silenciar.
A la orilla de las ciudades, en los surcos calientes del campo, en los semáforos de las grandes avenidas, muchos niños trabajan. Tres millones 700 mil menores de entre cinco y 17años se ven atrapados en las redes del trabajo infantil. No juegan. No descansan. Su infancia se mide en jornadas extenuantes, en monedas contadas, en futuros aplazados.
Hay proyectos, sí. Políticas que intentan sembrar un horizonte distinto, como el programa “Desde la cuna”, que ofrece apoyo económico y seguimiento nutricional en los primeros años de vida. Pero la deuda es profunda, estructural, y no bastan los remiendos para restaurar una infancia rota. Se necesita una convicción nacional de hierro: un país que olvida a sus niños olvida su porvenir.
México, país de volcanes dormidos y ríos desbordados, necesita también desbordarse de ternura, de respeto, de compromiso hacia su infancia. Cada niño debería tener garantizado el derecho de jugar sin miedo, de aprender sin hambre, de crecer sin límites. Cada niña debería tener la certeza de que sus sueños no serán sofocados por la pobreza menstrual, ni por la violencia, ni por la indiferencia.
Ellos, que hoy ríen en patios polvorientos, que dibujan estrellas en los márgenes de sus libretas, que inventan canciones bajo cielos abiertos, son los verdaderos dueños del mañana. Defenderlos no es una opción: es un deber moral, político, y profundamente humano.
Porque cuando se cuida a un niño, se cuida a México entero. Y porque toda nación que se respeta a sí misma debería mirarlos como lo que son: la patria viva, en su forma más pura.