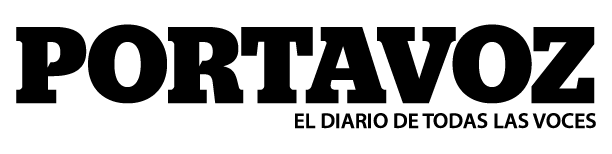José Luis Castillejos
Las cosechas se reducen. El maíz no crece. El agua se esconde. Ya no es solo el calor. Es el hambre. El campo está en silencio, no porque descanse, sino porque ya no da más.
En México, el precio de los alimentos básicos se ha triplicado en algunos estados. En Honduras y Nicaragua, miles abandonan sus parcelas para buscar comida. En El Salvador, las lluvias se han vuelto esquivas. En Guatemala, los niños llegan a la escuela sin desayunar. En el sur de Chiapas, hay familias que tienen problemas para obtener ingresos y comprar alimentos. Nadie exagera. Los datos coinciden con la realidad que se ve y se palpa.
Lo llaman inseguridad alimentaria, pero en las casas se llama hambre. No es una metáfora: es el estómago vacío. Las represas antes de las lluvias lucen secas, los suelos endurecidos, y las temporadas de siembra se han vuelto inciertas. Donde antes bastaba un calendario, ahora se necesita suerte. En los mercados, los precios ya no se discuten. Se acepta o se aguanta el ayuno.
Lina Pohl Alfaro, representante de la FAO en México, lo ha dicho con claridad: lo que está en riesgo no es solo la producción, sino la vida misma de las comunidades rurales. Por eso impulsa con firmeza el programa “Mesoamérica sin Hambre”, una estrategia que busca salvar lo que aún queda. No con discursos, sino con semillas, agua, herramientas, y saberes campesinos que valen más que cualquier tratado.
El plan no es nuevo, pero su urgencia sí. La región entera —de Chiapas a Panamá— está siendo golpeada por un sistema climático que ya no responde a los patrones conocidos. Hay sequías, sí. Pero también hay heladas, tormentas, granizo fuera de temporada. El campo se desmorona, y con él la mesa de millones.
La FAO trabaja con gobiernos, técnicos y ejidos. Promueve huertos familiares, cosechas de agua, mercados justos. No alcanza, pero ayuda. Porque ante el desinterés de algunos Estados, la cooperación se vuelve una tabla de salvación. Lina Pohl no promete milagros: se planta, gestiona, articula. Y en su esfuerzo cabe una verdad sencilla: nadie merece pasar hambre.
La paradoja es amarga. América produce alimentos para exportar, pero no logra alimentar a su propia gente. Y en medio de esta fractura, hay niñas que se desmayan en la escuela, abuelos que parten tortillas en cuatro, madres que se duermen sin cenar.
La crisis climática no solo recalienta la atmósfera. Devora lo esencial. Y cuando desaparece el maíz, no solo falta comida: falta futuro.
Hay quienes creen que el hambre está lejos. Que es problema de otros. Pero bastaría perder una cosecha más para que también toque la puerta de quienes hoy se sienten seguros.
Los discursos no se comen. Las cifras no calman el dolor. Lo que urge es decisión. Apoyo real al campo. Financiamiento justo. Respeto a los que siembran. Y más espacio en los presupuestos para quienes nos alimentan.
Porque el hambre no espera. Y cuando llega, arrasa sin preguntar.