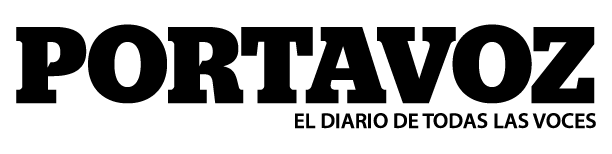José Luis Castillejos
México vive atrapado en un dilema porque condena la violencia, pero tolera que la economía criminal sea parte de su sostén.
El costo de la violencia asciende a 4.5 billones de pesos anuales, casi el 18 por ciento del producto interno bruto, según el Instituto de Economía y la Paz. Esa cifra no solo da cuenta de un gasto insoportable, también exhibe que lo ilícito ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un engranaje que compite con la economía formal y condiciona cualquier intento de desarrollo.
El narcotráfico persiste como negocio central, aunque hoy representa solo una fracción de la maquinaria criminal. Los cárteles diversificaron su portafolio: extorsión, robo de combustible, contrabando, tráfico de migrantes, minería ilegal, tala clandestina y control de productos básicos como el aguacate y la tortilla.
No es casual que un informe de InSight Crime describa al Cartel Jalisco Nueva Generación como un conglomerado empresarial con la capacidad de imponer precios, regular mercados y, en los hechos, competir con el Estado en funciones que le son exclusivas
Las dimensiones del fenómeno se reflejan también en el empleo. Un estudio publicado en Science estima que el narcotráfico ocupa a unas 175 mil personas, lo que lo coloca como el quinto mayor empleador del país. Se trata de una estructura paralela que, en regiones enteras, suple al Estado: ofrece ingresos, reparte empleos y garantiza un orden que, aunque basado en la violencia, resulta más previsible que la ausencia institucional. En comunidades rurales abandonadas, esa presencia significa supervivencia.
Frente a estos datos, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se combate de manera frontal al crimen organizado? Las hipótesis se repiten desde hace décadas. La corrupción que penetra a policías, ministerios públicos, aduanas y gobiernos municipales. La impunidad, que alcanza al 90 por ciento de los delitos y convierte en excepción la justicia. Y un temor latente: que al desmantelar esta economía paralela se produzca un colapso en comunidades enteras cuya vida diaria depende de ingresos ilegales.
El Estado, atrapado en sus propias contradicciones, aparece como rehén de la narcoeconomía. Cada administración anuncia una guerra nueva contra el crimen, pero ninguna ha logrado desarticular las estructuras financieras que lo sostienen. Las políticas públicas se concentran en administrar la violencia, reducir su impacto inmediato y evitar estallidos, más que en atacar las causas de fondo: la desigualdad, el abandono del campo, la ausencia de empleos dignos y la corrupción que desangra instituciones estratégicas.
Esa parálisis ha convertido lo ilícito en parte del paisaje. El ciudadano convive con retenes del Ejército y con retenes del crimen, paga impuestos al Estado y paga extorsión al cártel, acude a una clínica pública insuficiente y al mismo tiempo ve cómo una organización criminal financia fiestas patronales o entrega despensas. Esa dualidad refleja la erosión de la autoridad y la normalización de lo inaceptable.
La pregunta de fondo, que sigue pendiente de respuesta, es si México puede consolidar democracia y desarrollo mientras una parte de su vida cotidiana descansa sobre cimientos criminales. No se trata solo de seguridad pública; es un problema de modelo económico, de gobernabilidad y de legitimidad del Estado. Seguir tolerando esta coexistencia es aceptar, de facto, que la violencia y lo ilícito son un componente estructural de la nación.
La historia enseña que ningún país puede sostenerse indefinidamente sobre esa contradicción. Llega un punto en que la economía criminal deja de ser tolerada y se convierte en poder paralelo con capacidad para disputar no solo territorios, sino decisiones de Estado. México está cada vez más cerca de ese umbral.
El dilema es brutal: ¿se desmantela la narcoeconomía con el riesgo de un colapso social en zonas enteras, o se sigue administrando su peso a costa de la democracia y el futuro? La respuesta no puede seguir postergándose. Tarde o temprano, el país tendrá que elegir si normaliza su dependencia del crimen o decide enfrentarlo de raíz, con todo lo que ello implique. Porque lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el alma misma de la República.