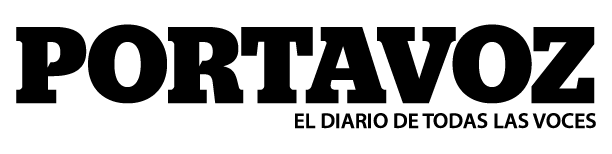José Luis Castillejos
Desde el techo de un autobús vencido, con las tablas del toldo crujiendo bajo mis botas y el viento cortándome la cara como si fueran navajas de hielo, vi por primera vez Siltepec. Era 1990. Las cañadas se abrían como heridas profundas entre montañas de pino, y el rumor de los arroyos bajaba con un lamento que solo se entiende en el silencio de la sierra.
No había caminos pavimentados, ni hoteles, ni médicos, ni vacunas. Había, en cambio, niños muriendo. El sarampión, ese verdugo invisible y viejo como el mundo, se había ensañado con ellos en aldeas tan remotas que no aparecían en los mapas. El Estado los había olvidado. El país entero los había olvidado.
Nos dijeron que era mejor llegar a lomo de bestia, pero yo tomé ese autobús destartalado que parecía más bien un fósil de hojalata varado en el tiempo. Iba lleno hasta el techo —literalmente hasta el techo, porque allí me subí yo—, aferrado a la canastilla de madera mientras el conductor sorteaba abismos con la indiferencia de quien ha hecho un pacto con la muerte.
Al caer la noche, el frío bajó con furia. Una helada que se colaba en los huesos, que quemaba. No teníamos refugio. Iba a dormir sobre una banqueta, con la libreta de apuntes como almohada, cuando una mujer, de esas que no tienen nombre,pero sí alma, se acercó. Me miró a los ojos, notó mi temblor, y dijo con voz pausada: “Aquí no tenemos mucho, pero hay cartón en el suelo y un poco de café de olla”.
Entré en la casa humilde. Un cuarto de paredes sucias por el tiempo y humo, un fogón -afuera- que parecía resistir con dignidad la embestida del invierno, y cartones —sí, cartones— extendidos como si fueran camas de reyes para los pobres. Allí dormimos, entre gallinas que buscaban calor y un perro flaco que se acurrucó a mis pies.
La gente de Siltepec me enseñó el valor de lo elemental. Sus rostros curtidos, sus manos ásperas, su ternura desarmante. Algunos hablaban castellano entrecortado, otros no; pero todos sabían lo que es cuidar al otro. Me ofrecieron tortillas y un silencio que decía más que mil discursos. Me hablaron de los niños que habían muerto sin hacer ruido, como hojas secas que se caen sin que nadie las vea.
De esa experiencia escribí, temblando aún, el reportaje que publicaría en la primera plana de El Universal. Y fue esa crónica, escrita con el corazón encogido y las botas aún llenas de barro, la que obligó a la Secretaría de Salud a voltear la mirada hacia la sierra olvidada. No lo hice por la gloria. Lo hice porque vi morir la infancia entre pinos y heladas, y no podía callarlo.
Hoy, cada vez que escucho el rumor de un arroyo o el crujido de un cartón bajo los pies, vuelvo a la sierra. A esa mujer. A ese frío. A esos niños. Y me repito que el periodismo, cuando es verdadero, no se escribe con tinta: se escribe con el cuerpo entero.