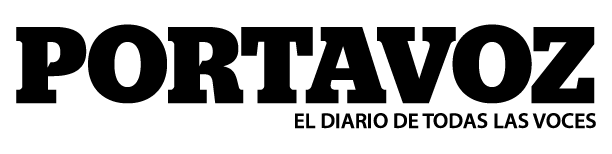José Luis Castillejos
Enoc Cancino Casahonda no nació en un sitio: nació en un temblor. Brotó de la bruma espesa del sur, donde los dioses no hablan, murmuran. Allí donde las ceibas vigilan el tiempo y las lágrimas, antes de caer, florecen.
No surgió como se nace, sino como se revela una palabra cuando aún tiene el peso exacto de la lluvia. Fue barro con memoria, rayo con raíz, voz sin impostura. Y esa voz no pretendía resonar: quería arraigar.
Quien lo haya oído leer sabrá que no hablaba: convocaba. Su acento no buscaba la forma sino el fondo. Sus palabras, como raíces, se aferraban a la médula del lector, no para adornarlo, sino para hacerlo sangrar con dulzura.
Tuxtla Gutiérrez no era para él ciudad sino sombra: caminaba por sus calles con la lentitud de quien pisa sobre fantasmas. No dejaba huella, dejaba eco. Y cuando escribía, lo hacía con el pulso del rezo antiguo: lento, exacto, irrevocable.
Enoc no escribió poemas. Edificó una liturgia. Cada verso suyo es una lámpara encendida ante el altar de una tierra viva. Canto a Chiapas no es canto, es transubstanciación. Su poesía no describe: encarna. En ella se escucha el parto silencioso, el rezo bajo la milpa, el crepitar de la leña que aún guarda el acento de los abuelos.
No se puede analizar su obra sin profanarla. Hay versos que no se explican: se llevan como cicatrices dulces. Cuando escribió “he de volver a ti como un suspiro al viento”, no firmó una metáfora: selló un destino. Y cuando anunció que besaría la tierra para siempre, selló una alianza con la eternidad.
No abrazó a Chiapas con el lenguaje de la metáfora sino con la sed del que nunca ha dejado de buscar su origen. No fue retórico. Fue hambriento. Su escritura no pretendía conmover, sino permanecer donde arde la verdad.
Chiapas, en su pluma, no fue provincia ni territorio. Fue herida y consuelo. Fue infancia y luto. Una casa vieja donde todavía suena una marimba entre cohetes y campanas. Un callejón donde el tiempo ladra su desvelo. Un olor a ofrenda que precede al silencio.
No hay biografía que explique su hondura. Si alguien quiere saber quién fue, que lo busque en la sombra de un árbol mojado, al borde de un camino de piedra, cuando el cielo está lleno de cenizas y el viento huele a pan tostado. Que lo escuche ahí donde la marimba desafía al olvido.
Porque Enoc no fue un poeta que escribía: fue un hombre que no pudo callar. Y lo que dijo no fue suyo: fue de una tierra que le prestó su lengua.
“Chiapas nació en mí”, escribió. Y, sin embargo, fue él quien nació dentro de Chiapas, como nacen los que no piden permiso: entre la sangre, el canto y la espera.
Hay versos suyos que aún respiran. Hay adjetivos que en su voz dejaron de ser ornamento y se hicieron carne. Supo que escribir no era una destreza, sino una forma de quedarse. Por eso no se fue. Por eso no murió.
Se hundió en su tierra, no como cuerpo, sino como semilla. Y mientras haya un niño que escuche cuentos bajo la ceiba, o un viejo que se acueste con el rumor del río en el oído, Enoc seguirá ahí, sin mármol ni estatua, escribiendo desde el temblor.
Fue poeta no por estilo, sino por necesidad. No buscó verso: buscó verdad.
Y en esa búsqueda encontró lo único que vale la pena escribir:
un alma con forma de cruz
y de montaña.