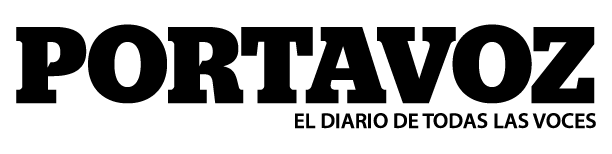Denunciar el caso de un indocumentado sin localizar implica atravesar un laberinto de oficinas que no reconocen su competencia
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La Costa de Chiapas se ha convertido en un corredor de muerte, donde decenas de migrantes desaparecen sin dejar rastro. El caso de 40 personas extraviadas en el mar el 21 de diciembre de 2024 expone no solo la crueldad de los grupos criminales, sino también la total omisión del Estado mexicano, que ha dejado a las familias sumidas en la incertidumbre y el dolor.
Durante años, Chiapas ha funcionado como una puerta de entrada para actividades ilícitas que cruzan desde Guatemala, tráfico de drogas, armas, y personas. Esta región, marcada por la pobreza, el abandono institucional y la corrupción, es hoy escenario de una violencia silenciosa que afecta sobre todo a los más vulnerables: los migrantes.
Según datos de organizaciones de derechos humanos, en 2024 al menos 101 migrantes fueron secuestrados en un solo mes en este estado. Sin embargo, estos registros apenas rozan la superficie del verdadero drama humanitario. Las desapariciones, muchas veces invisibles para las estadísticas, son acompañadas por extorsiones, abusos sexuales y asesinatos. Los migrantes que transitan por el sur mexicano enfrentan no solo al desierto o a los ríos, sino a estructuras criminales y a un Estado que, en el mejor de los casos, voltea la mirada.
EL CASO DEL 21 DE DICIEMBRE: 40 VIDAS DESAPARECIDAS EN EL MAR
El 21 de diciembre de 2024 marcó uno de los episodios más estremecedores de esta crisis. 40 migrantes, de distintas nacionalidades, desaparecieron tras abordar dos lanchas en San José El Hueyate, en la Costa chiapaneca, con rumbo a Juchitán, Oaxaca. La última señal GPS de uno de los teléfonos fue registrada a las 08:25 a. m. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ellos.
Entre los desaparecidos estaban Elianis Morejón, joven cubana de 19 años; Ricardo Hernández, hondureño; Jefferson Quildin, ecuatoriano; y una familia cubana compuesta por Meiling Bravo y su hijo Samei Reyes. Todos ellos compartían la esperanza de alcanzar Estados Unidos, aunque algunos ya contemplaban establecerse en México. El viaje por mar, que parecía una vía más segura frente a la creciente violencia en las rutas terrestres, se transformó en una trampa mortal.
EL COYOTE, LA RED, EL SILENCIO
Jorge Lozada, uno de los migrantes que esperaban su cita con el sistema CBP One en Tapachula, optó por pagar a un coyote tras meses de espera. El contacto se realizó por Facebook. Se le prometió seguridad, transporte privado y protección. Sin embargo, lo que encontró fue una red criminal bien organizada.
Lozada y el resto del grupo fueron conducidos a San José El Hueyate, donde permanecieron retenidos en condiciones inhumanas.
Las familias, a través de mensajes de WhatsApp y llamadas, supieron que los coyotes estaban armados, no proporcionaban alimentos y mantenían a los migrantes bajo amenaza. “Caímos en manos de la mafia”, escribió Elianis a su madre antes de desaparecer. Al día siguiente, fueron subidos a las lanchas. El último mensaje de Ricardo Hernández fue un escueto: “Ya estamos en lancha”.
Lo que siguió fue una oleada de versiones contradictorias, que habían sido detenidos, que se habían ahogado, que estaban retenidos por una célula criminal en campos de trabajo. Sin embargo, ninguna autoridad emprendió una búsqueda. Ni la Fiscalía de Chiapas, ni la Fiscalía General de la República, ni la Secretaría de Marina iniciaron acciones formales, pese a que existían pruebas y ubicaciones enviadas en tiempo real.
Poco después de la desaparición, comenzaron a llegar llamadas a las familias, los migrantes estaban vivos, pero se necesitaba dinero para liberarlos. Una voz le advirtió a Darian Rivas, pareja de Elianis: “Paga o te mando una foto después de matarla”. Pagó miles de dólares. Nunca recibió prueba de vida.
Otras familias vivieron lo mismo. Los extorsionadores tenían nombres, firmas, datos exactos, pasaportes escaneados. Una estructura tan precisa que no puede explicarse sin complicidad institucional. Un supuesto coyote cubano, conocido como Milton, presentó una lista con datos verificados de los migrantes. Recibió más de 12 mil 500 dólares de las familias… y luego desapareció.
Estas acciones revelan algo más profundo que un simple secuestro, la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de personas que utiliza datos biométricos, documentos y rutas específicas para maximizar el lucro. Una sofisticación que evidencia planificación, logística y colaboración desde dentro de las propias instituciones.
La indignación no solo recae en los criminales, sino también en la omisión absoluta del Estado. Las familias han presentado denuncias, compartido pruebas, presionado a las autoridades. No han recibido respuesta. Ni una patrulla ha rastreado la costa. Ninguna unidad de búsqueda ha sido desplegada.
La Fundación para la Justicia, que representa legalmente a las familias, ha señalado que esta desaparición masiva podría configurar delitos como trata de personas, secuestro y esclavitud moderna. “Estamos ante un crimen de lesa humanidad”, señaló en entrevista su directora, Ana Lorena Delgadillo. “La falta de acción del Estado es tan grave como la acción de los criminales”.
EL SUR: UN CAMPO DE GUERRA NO DECLARADO
Lo ocurrido en San José El Hueyate no es un hecho aislado. En los últimos cinco años, cientos de migrantes han desaparecido en rutas mexicanas. Algunos mueren calcinados en tráileres, otros son ejecutados en caminos rurales, y muchos simplemente desaparecen sin dejar rastro. El Estado mexicano, lejos de enfrentar esta crisis, parece haberla normalizado.
Chiapas, en particular, se ha convertido en un campo de guerra no declarado. El crimen organizado se disputa el control de territorios estratégicos, rutas de paso y redes de tráfico. La colusión entre autoridades locales, policías municipales y grupos delictivos es una constante denunciada por organizaciones civiles. En este contexto, los migrantes son carne de cañón, fuente de ingreso, mercancía desechable, rehén sin rostro.
Más allá del horror, las familias enfrentan otra pesadilla, la burocracia mexicana. Denunciar una desaparición de un migrante implica atravesar un laberinto de oficinas que no reconocen su competencia. “Nos dijeron que como habían salido del estado ya no era su responsabilidad”, cuenta Darian Rivas. “Y luego que como no había pruebas de que estuvieran muertos, no podían iniciar búsqueda”.
Las fiscalías no cooperan entre estados. Las autoridades migratorias guardan silencio. La Marina, pese a tener jurisdicción marítima, no ha realizado ninguna operación en la zona. La impunidad es total.
UN CRIMEN SIN CASTIGO, UNA ESPERANZA QUE NO MUERE
A seis meses de la desaparición, ninguna autoridad mexicana ha dado respuestas. Las familias siguen buscando, difundiendo fotos, pidiendo ayuda internacional. Organizaciones como la Fundación para la Justicia han interpuesto recursos legales e impulsado mecanismos internacionales para presionar a Gobierno mexicano.
Pero la esperanza se desvanece con el tiempo. Cada día que pasa sin información, sin rastros, sin cuerpos, es una victoria para los criminales y una derrota para el Estado de derecho.
EPÍLOGO: LA PUNTA DEL ICEBERG
El caso de los 40 migrantes desaparecidos el 21 de diciembre no es un hecho aislado. Es apenas la punta del iceberg de una tragedia que se repite cada día en el sur mexicano. Un sistema entero, basado en la impunidad, corrupción y deshumanización, permite que cientos de personas sean borradas sin dejar rastro.
San José El Hueyate, un punto apenas visible en los mapas, se ha convertido en símbolo del infierno migrante. Un infierno que no solo se alimenta del crimen organizado, sino del silencio cómplice del Estado.
El nombre de Jefferson Stalin Quildin se suma a la creciente lista de migrantes desaparecidos en territorio mexicano. Tenía 21 años, era ecuatoriano y había abandonado su formación en la escuela militar para emprender el largo y peligroso viaje hacia el norte. Su destino final era Estados Unidos, donde su madre lo esperaba con la esperanza de reunirse tras años de separación. La misma ruta que ella había cruzado en el pasado, y el mismo guía, les brindaron una engañosa sensación de seguridad.
La última vez que Jefferson se comunicó con su madre fue el 21 de diciembre. Estaba empacando su mochila y se preparaba para abordar una lancha. Le prometió avisar cuando saliera. Desde entonces, el silencio. Nadie volvió a saber de él.
El caso de Jefferson expone con crudeza el abandono de los más vulnerables: migrantes sin recursos, sin protección, atrapados entre redes criminales y autoridades que miran hacia otro lado. Son jóvenes como él quienes más sufren la violencia estructural, la impunidad y el olvido.
Esta historia no es un hecho aislado.
Junto a Jefferson, otras 39 personas desaparecieron en condiciones similares. El drama se repite una y otra vez, con distintos nombres, rostros y países de origen. El patrón, sin embargo, es el mismo, migración forzada, explotación, ausencia de justicia y una indiferencia institucional que raya en la complicidad.
En México, más de 129 mil personas están oficialmente desaparecidas. A pesar de ello, los familiares de Jefferson y de los otros 40 desaparecidos no bajan los brazos. Sus madres, hermanas, parejas e hijos recorren embajadas, organismos internacionales y medios de comunicación, exigiendo respuestas que no llegan. Viven en la incertidumbre, aferrados a una esperanza que sobrevive incluso en medio del silencio más doloroso.
La desaparición de migrantes se ha convertido en una herida abierta en la historia reciente del país. No es solo una crisis migratoria, es una crisis humanitaria, legal y moral. Los desaparecidos no son cifras, son vidas truncadas, promesas rotas y familias que siguen esperando.
Mientras tanto, las familias siguen esperando. Siguen buscando. Siguen gritando contra el muro de indiferencia que ha convertido su dolor en estadística, su tragedia en burocracia, su esperanza en una herida abierta.